Hoy me ha rondado una idea que, aunque en un principio me parecía un tanto ridícula, al analizarla con más detenimiento le encontré mucho sentido. Por eso decidí escribir este artículo.
Tengo la firme convicción de que, como individuos, aún vivimos en una especie de Edad de Piedra. A pesar del desarrollo acelerado y la apariencia de progreso que nos rodea, la sociedad atraviesa una desconexión profunda entre el uso cotidiano de herramientas complejas y la comprensión real de su funcionamiento. Por lo que no he podido evitar realizarme las siguientes preguntas:
¿Somos realmente la punta de lanza del avance de la civilización?
¿O simplemente somos usuarios de tecnologías avanzadas con una memoria cultural frágil y una comprensión superficial de lo que manejamos?
Desde la invención de la agricultura, la humanidad ha venido experimentando un crecimiento sin precedentes. Pasamos de vivir solo de la recolección y el nomadismo, a asentarnos en comunidades y empezar a desarrollar herramientas simples como: hoces, azadones, arados, molinos y utensilios de almacenamiento. Fue en ese momento decisivo cuando dejamos de centrarnos en la supervivencia y pudimos sentarnos tranquilamente a pensar, reflexionar, planificar y darle rienda suelta a nuestra creatividad.
La agricultura no solo garantizó que pudiéramos tener una fuente más estable de alimentos y alargáramos la esperanza de vida, sino que liberó energía mental para desarrollar nuestro pensamiento abstracto, la organización social, la ciencia y eventualmente, la tecnología. Y así nació lo que hoy llamamos civilización.
Pero no es sobre esto de lo que quiero hablar, sino sobre la paradoja que atraviesa la humanidad desde ese momento hasta nuestros tiempos: el hecho de que, a pesar de todo el progreso, seguimos viviendo en aquella época en que se inventó la agricultura, en la Edad de Piedra. Somos completamente ignorantes de las herramientas que utilizamos, su funcionamiento interno y su proceso de fabricación.
Ostentamos usar dispositivos complejos, sistemas globales como internet, la inteligencia artificial, las redes eléctricas, pero ¿realmente entendemos todo esto? ¿Sabríamos reconstruirlos si desaparecieran todos los libros y las bases de datos? Hemos heredado el conocimiento, pero no la comprensión. Y esa brecha día tras día se abre más.
¿Qué es la ignorancia tecnológica estructural?
A lo que yo llamo ignorancia tecnológica no es otra cosa que a la división del conocimiento. Y esta ignorancia no es accidental ni momentánea, sino que es estructural y está anclada a la forma como decidimos integrarnos como sociedad.
Y es que desde el principio de la civilización el conocimiento se fragmentó en unas pocas piezas, llegando a dividirse en millones en la modernidad. El mundo se encuentra hoy hiperconectado y especializado; el conocimiento se encuentra distribuido entre expertos, instituciones, servidores y libros. El ciudadano promedio —incluso alguien con estudios superiores— puede usar solo una pequeña parte de ese conocimiento global y aplicarlo a su trabajo. Usando de ejemplo un teléfono celular: desconocemos cómo se construye, qué materiales lo componen: desconocemos por completo el proceso de extracción del litio para las baterías, el coltán de las placas base, cómo opera su sistema operativo o cómo se transmite una señal desde su antena a un satélite.
Pero esto no siempre fue así. Durante un gran lapso de la historia humana, nuestras herramientas eran comprensibles a simple vista. Un agricultor sabía fabricar sus propios instrumentos de trabajo; un herrero entendía el fuego, el metal y las aleaciones; un carpintero conocía el proceso de extracción de la madera desde el árbol hasta el mueble, y así con cada invención. Hoy en día, incluso en labores tan técnicas y prácticas, el usuario final desconoce por completo la cadena de eventos detrás de cada cosa.
Hemos ido sustituyendo ese saber profundo de las cosas por una dependencia cultural y tecnológica. Confiamos en redes de especialistas y sistemas que nadie controla en su totalidad. Si en algún punto de la historia esas redes fallan, no solo perdemos la herramienta, sino la capacidad para producirla nuevamente.
En ese sentido, no seríamos muy diferentes de un ser humano de la Edad de Piedra que sostuviera uno de los objetos modernos en sus manos. Sabemos que funciona, lo usamos o intentamos usarlo. Pero no sabemos por qué funciona: somos usuarios dependientes de un conocimiento ajeno.
Lo más preocupante de esta ignorancia es que no es solamente individual, sino colectiva. Muy pocas personas en el mundo comprenden cómo funcionan los eslabones de la cadena que va desde la extracción del coltán en el Congo hasta la interfaz de un teléfono. Es más, se podría afirmar que nadie posee el conocimiento completo de dicha cadena, y ninguna persona podría replicar un aparato moderno sin recurrir a terceros.
Consecuencias de la ignorancia tecnológica estructural
Lo expuesto anteriormente no es solo un ejercicio intelectual, sino una advertencia. Esta desconexión trae consecuencias que, a la larga, nos ponen en vulnerabilidad y en riesgo de perder la autonomía y la sostenibilidad como especie. A continuación, expongo los que para mí son los principales peligros:
1. Vulnerabilidad ante el colapso
Si una catástrofe —natural, bélica o económica— irrumpiera en las cadenas de suministro globales, la humanidad o una enorme porción de ella quedaría fuera de juego para reconstruir los sistemas más básicos. No tendríamos idea de cómo construir generadores de energía, cómo purificar el agua, cómo producir gas o cómo extraerlo. Uno podría pensar que los más afectados serían los países del tercer mundo, pero como se vio en el apagón ocurrido este año en España, algunos no sabían ni cómo encender un fogón de leña, o como olvidar aquel video de una internauta que no sabía que se podían comer las frutas que crecían en su jardín porque estaba acostumbrada a los productos empacados.
Incluso ramas como la medicina serían seriamente golpeadas y devueltas a la época del Imperio Romano, ya que los médicos no tendrían el conocimiento para sintetizar medicamentos. Con esto puedo llegar a la conclusión de que el conocimiento no está en las personas, sino en los sistemas que hemos construido.
2. Concentración de poder
Cuando solo una minoría sabe cómo funcionan los sistemas que usamos, se produce algo que se llama la asimetría del poder, que no es más que la desigualdad en la capacidad de influencia social. Los que dominan el conocimiento tienen el sartén por el mango: controlan la economía, la política y la usan a su antojo.
3. Alienación del entorno material
Vivimos rodeados de objetos que usamos a diario, pero que en su funcionamiento nos resultan ajenos. Esto lo que genera es una relación despersonalizada con los productos. Perdemos el sentido de conexión con los materiales. Y como no nos cuesta trabajo la fabricación, solo compramos, desechamos y reemplazamos.
4. Desaparición de saberes fundamentales
En este punto ya no hablo solo de temas complejos como los aparatos tecnológicos, sino de cosas simples como hacer fuego sin fósforos, leer las estrellas para la navegación, sembrar, construir refugios, diferenciar plantas comestibles, purificar agua naturalmente, pilar cereales, navegar, pescar.
Estamos dejando atrás saberes ancestrales y no los estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Estamos confiados en un respaldo tecnológico y escrito frágil.
Llegado a este punto no puedo evitar plantearme una última pregunta:
¿Es posible recuperar el conocimiento?
Frente a la inmensidad de lo que se ha perdido —o, más bien, de lo que nunca tuvimos realmente en nuestras manos— la pregunta no es solamente si es posible, sino si tenemos realmente la voluntad de hacerlo. Desde mi punto de vista, no todo está perdido. A pesar de la fragmentación del conocimiento, este no está borrado. Por el contrario, está guardado y es hoy en día más accesible. Lo que necesitamos no es información, sino voluntad colectiva.
Necesitamos, por ejemplo, una alfabetización tecnológica, que no necesariamente implique saber construir computadoras, sino que, así como aprendemos a leer y escribir desde pequeños, deberíamos también estudiar las bases de la: electricidad, las redes, la programación. Así como los principios de mecánica, energía, biología práctica, etc.
Para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como este se debe partir desde el modelo educativo que oriente a los jóvenes hacia un modelo más práctico. Porque desde los colegios se promueve el consumo de la tecnología, pero no a su deconstrucción. Transformar la educación significa abrir un espacio de curiosidad crítica, donde no se responda solo al "¿cómo se usa?", sino también al "¿cómo funciona?" y "¿qué pasaría si desapareciera?".
Es por eso que aplaudo movimientos como el DIY (Do It Yourself), la cultura maker, la permacultura o incluso el software libre, porque son ejemplos de cómo las personas pueden retomar el control de sus herramientas, reconstruir el conocimiento perdido y compartirlo. Estas comunidades no solo replican tecnologías, sino que revalorizan el acto de comprender.
Este pequeño ejercicio de reflexión nos obliga a mirar atrás sin vergüenza, reconocer que nosotros, al igual que ellos, no comprendemos a fondo el mundo que nos rodea, pero que, aun así, tenemos la capacidad de observar y adaptarnos. Reunir lo antiguo con lo nuevo es la clave, pero como digo: hace falta voluntad.


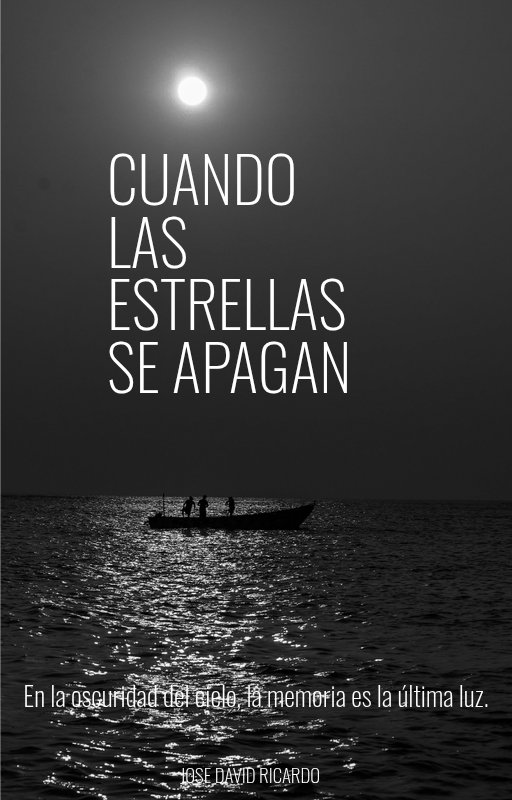
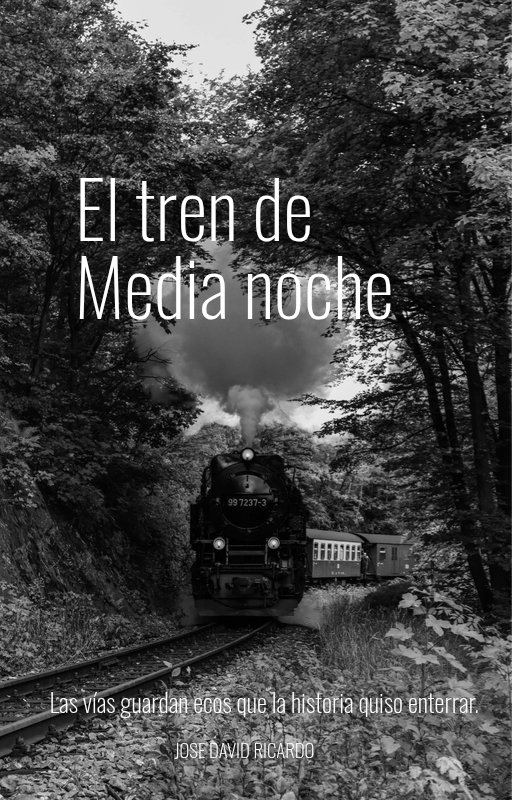
.jpg)






0 Comentarios